Página 12
EL BUEN COMER
 Por Hugo Salas
Por Hugo SalasTodo comienza en 1948, cuando Paul Cushing Child, miembro del servicio diplomático estadounidense, es destinado a París. Lo acompaña su esposa, Julia, hija de una acomodada familia de California. A pesar de haberse conocido en China, donde ambos trabajaban para la Oficina de Servicios Estratégicos (la predecesora de la CIA), ella viaja sólo a título de cónyuge, sin demasiados planes, y a pesar de la excitación que produce el nuevo destino, con un entusiasmo moderado. Más tarde, en sus memorias, reconocerá: “A pesar de los años que había pasado ‘estudiando’ francés, de memoria, no podía hablar ni entender una sola palabra del idioma. Por si fuera poco, gracias a los artículos que leía en Vogue y a los espectáculos de Hollywood, tenía la sospecha de que Francia era una nación de personas petulantes, donde todas las mujeres, criaturitas detestables, llevaban peinados delicados y exquisitos, y todos los hombres eran dandies al estilo de Adolphe Menjou, jugueteaban con sus bigotes, pellizcaban a las mujeres y vivían planeando intrigas contra los rústicos estadounidenses”.
Estos temores, sin embargo, comienzan a desvanecerse a poco de desembarcar en el puerto de Le Havre, ante la vista de un fornido, ruidoso, efusivo y sonriente portero que la convence de que allí también hay gente de carne y hueso. Para cuando llegue a París, la enorme “californiana de 1,88 metro, treinta y seis años, bastante ruidosa y poco seria” (según su propia descripción) ya estará completamente rendida ante La Belle France, como gustaba llamarla, y París no tardará en convertirse en su ciudad favorita. El trasplante es resultado no sólo del descubrimiento del Viejo Mundo, que la apasiona, sino también de la tensión con sus propios orígenes, una tensión que resuelve por vía de un matrimonio tardío con un candidato absolutamente inesperado para una mujer de su condición. “A mi padre le incomodaban las inclinaciones liberales de sus hijas. Supuso que yo habría de casarme con un banquero republicano y que me establecería en Pasadena para llevar allí una vida convencional. De haberlo hecho, probablemente me hubiese convertido en una alcohólica, como sucedió con muchas de mis amigas. En vez de ello, me casé con Paul Child, pintor, fotógrafo, poeta y diplomático de nivel medio, quien terminó llevándome a vivir en la sucia y temida Francia. ¡Nada podría haberme hecho más feliz!”
No obstante, sin dejar de reconocer el papel decisivo de Paul Child en la educación sentimental, cosmopolita y liberal de Julia, el franco trasplante debió su éxito a un vehículo privilegiado que aquella mujer supuestamente condenada al ocio jamás hubiera podido avizorar: la cocina. Su descubrimiento la toma desprevenida en Ruan, la deslumbra, y más tarde asegurará que “nuestro primer almuerzo en Francia había sido la perfección absoluta. Fue la comida más excitante de toda mi vida”.

Estudió en la escuela de Le Cordon Bleu, tal vez una de las más prestigiosas, y no vaciló en usar su carácter extrovertido para conquistar la confianza de proveedores y vendedores de las más variadas exquisiteces e instrumentos de cocina. Dueña de uno de los rasgos más encantadores de la idiosincrasia estadounidense (la resistencia a cualquier tipo de mistificación o romanticismo y la idea de que todo debe poder enseñarse y transmitirse con claridad), no tardó en fundar junto a dos locales, Bertholle y Beck, una improvisada escuela de cocina, y cuando éstas le pidieron ayuda con el libro, no tardó en hacerlo propio. Su propósito fue sencillo, práctico y a la vez demencial: escribir un libro de recetas tan minucioso y preciso que le permitiera aprender las grandes bases de la cocina francesa a una persona que jamás hubiera cocinado y que debiera hacerlo sin el auxilio de personal doméstico (una diferencia fundamental entre la cultura europea y la estadounidense). Como señala en la frase de apertura del Prólogo a la primera edición: “He aquí un libro para la persona que no cuenta con servicio doméstico y que cocina en nuestro país, alguien con sus propias preocupaciones sobre el presupuesto del hogar, los rollitos, los compromisos del día a día, las comidas de los chicos, el síndrome de ir de un lado para otro y al mismo tiempo mantener el calor del hogar o cualquier otra cosa que pueda poner trabas al placer de preparar algo delicioso para comer”.
Desde los criterios que guían la selección de ingredientes hasta la presentación final, pasando por los utensilios y su cuidado, ésta es la aspiración del libro, y todo ello no como una serie de comentarios desarticulados, sino como un catálogo razonado y razonable. Por si fuera poco, a la medida de su personalidad, las páginas combinan el minucioso planteo de la información con destellos de humor. Así, por ejemplo, puede leerse que “la vinagreta francesa básica se reduce a una mezcla de buen vinagre de vino, buen aceite, sal, pimienta y hierbas aromáticas de estación, y mostaza si apetece. El ajo, en general, sólo se utiliza en el sur de Francia. Las vinagretas francesas nunca llevan salsa Worcestershire, curry, queso o tomate; una pizca de azúcar, por otra parte, constituiría una herejía”.
Como era de prever, el proceso demandó unos diez años de trabajo, al cabo de los cuales llegó al texto que se conoce hoy (que es, en realidad, una versión condensada del primer borrador, lamentablemente inédito, del que poco después dio a conocer otra parte como volumen 2). La demora no sólo tuvo que ver con las dificultades propias de un libro semejante, sino con la actitud obsesiva con que la autora emprendió el proyecto. “Cuando no estaba en la escuela, experimentaba en casa; me convertí en la Científica Chiflada. Por ejemplo, le dediqué horas de investigación a la mayonesa, y aunque esto pareciera no importarle a nadie, a mí me resultaba absolutamente fascinante. En la estación fría, la mayonesa se convertía en una batalla temible, porque la emulsión se desligaba una y otra vez, y tampoco se comportaba de manera adecuada si se producía un cambio en la temperatura del aceite de oliva o de la cocina. Por último, decidí tomar la delantera y retroceder hasta el comienzo del proceso, estudiar cada paso de manera científica y tomar nota con todo detalle. Creo que al cabo de mi investigación había escrito más acerca del tema que ninguna otra persona en la historia de la humanidad. Hice tanta mayonesa que Paul y yo ya no podíamos soportarla, así que debía librarme de todas las pruebas por el excusado. Una pena. Pero de esta forma, finalmente, logré descubrir una receta a prueba de inútiles que era una verdadera gloria.”
Lo fascinante del caso es que esta preocupación por lo justo, por lo exacto, lleva a Julia Child a hacer algo que ningún francés podría haber hecho: un estudio etnográfico y antropológico de su cocina desprovisto de la tradición esotérica que la caracteriza. “Puse a prueba cada receta del manuscrito en la hornalla y en la página. También investigué varios cuentos de vieja que no se encontraban en ningún libro de cocina pero de cuya veracidad muchas personas estaban ‘seguras’. Esto me tomó cantidades de tiempo infinitas.” Su libro ahorra cualquier disquisición eterna acerca de la historia de un plato para concentrarse en ser extremadamente exacto respecto no sólo de los tiempos y medidas, sino también de la calidad de los ingredientes. “Todos los días hacía una sopa en la residencia Child. El día de la soupe aux choux, consultaba la receta de Simca [Simone Beck], al igual que las de Montagne, Larousse, Ali-Bab y Curnonsky. Las leía todas y luego hacía la sopa de tres maneras distintas.” A la hora de la cena, mi conejillo de Indias, Paul, elogiaba las tres soupes aux choux, pero yo no estaba satisfecha. Me parecía que uno de los secretos para que este plato funcionara era hacer un caldo de verduras y jamón antes de poner el repollo; además, no cocinar demasiado el repollo, ya que eso le da un gusto amargo. Pero, ¿sería necesario blanquear el repollo? ¿Tendría que usar una variedad distinta de repollo? Tenía que resolver todas estas preguntas acerca de cómo, por qué y por qué motivos; de otra forma, sólo tendríamos una receta común y corriente, que no era para nada el propósito del libro.
Gracias a ello, en efecto, sus recetas no sólo son infalibles, sino que cada una de ellas constituye una clase de técnica y manejo de ingredientes más allá del plato en cuestión que vuelve a El arte de la cocina francesa un indispensable absoluto para cualquier aficionado a la cocina en serio. En cuanto a la edición en español, la editorial tuvo el acierto de revisar la traducción para el Cono Sur, evitando a los lectores la necesidad de recurrir a un glosario o a Internet (situación que hubiese desvirtuado por completo las intenciones originales de Child), si bien en la versión final se advierten pequeños desaciertos mínimos de terminología (por ejemplo, desengrasar en vez de desgrasar) y se mantuvo, tal vez por imposiciones contractuales, un innecesario prólogo de los reconocidos cocineros españoles David de Jorge E. y Martín Berasategui.

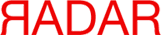

No hay comentarios:
Publicar un comentario